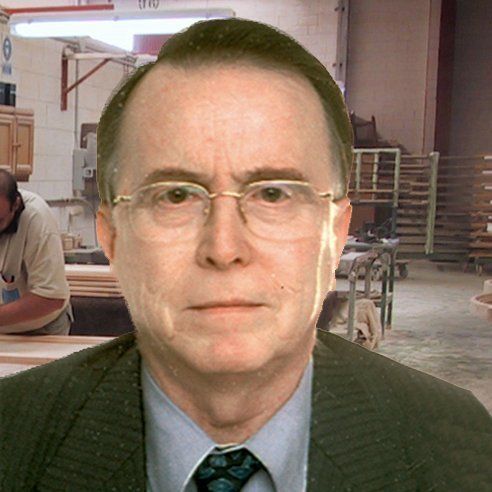– Carmelaaa, su pobreee...!!
Este grito fuerte pero amable, dado por una vecina, era posterior a los dos moderados golpes que una mano abierta había hecho sonar sobre la puerta de aquella casa en la que convivíamos varias familias de gente humilde y trabajadora.
– Mira a ver quién es –me decía mi madre, para asegurarse mejor.
– Mamá, es Antonio, –le respondía yo tras comprobarlo.
– Dile que si trae la ollita.
– Sí, la trae.
Estas breves preguntas le eran necesarias a mi madre para decidir cómo ayudar a aquel pobre indigente que con frecuencia pedía limosna de casa en casa en aquellos años penosos de la posguerra. En realidad era ya casi una costumbre y todos los mendigos que llamaban a la puerta se los derivaban a mi madre como cosa de ella. Y no sé el motivo, porque el nivel económico era igual de escaso en las cuatro familias de la casa. Pero era cierto que mi madre era muy compasiva con los pobres callejeros.
La ollita era un pequeño recipiente que mi madre le había proporcionado a Antonio y que le había servido a mi padre un año antes para llevarse la comida a su trabajo, como casi todos los trabajadores hacían por entonces. En bastantes ocasiones, mi madre ayudaba a sus pobres con "una gorda", una moneda de diez céntimos que era casi lo más que podía aportar, pero, a veces, ni eso; por lo que había acordado con Antonio que en la "ollita" le echaría dos cazos de nuestra propia comida del almuerzo.
Mi hermano, o mi hermana, o yo mismo, cogíamos la ollita de Antonio en la puerta de la casa, que el pobre nunca traspasaba por prudencia, y mi madre hacía la operación "trasvase" en la cocina, ante nuestros ojos inquietos por saber cuánto iba a quedar después para nosotros en la olla familiar en la que casi nunca sobraba nada. Antonio, aquel hombre delgadísimo y resignado con su situación de extrema pobreza de la que nunca iba a salir, acogía cuidadoso entre sus manos aquel pobre alimento como si fuese un presente y, sentado en el escalón de la puerta, consumía con agrado aquella parte del guiso que mi madre había apartado para él.
– Que Dios se lo pague, –así de agradecido terminaba Antonio al despedirse.
Un par de años después, le dejamos de ver pidiendo por las calles del barrio. Quizás murió en algún rincón acosado por una tuberculosis no tratada o encerrado en la cárcel como víctima de la ley de vagos y maleantes que se le aplicaba a los mendigos de entonces.
Ahora, con la crisis mundial, la reforma laboral y el saqueo permitido a los mandantes públicos, parece que hemos retrocedido más de cuarenta años. De nuevo tenemos una millonaria clase de trabajadores pobres, que crece a diario, sin lista de espera, y cuyo escaso salario no les da ni para el sustento familiar ni para alquilarse una habitación, aunque las cáritas, los bancos de alimentos y los comedores sociales están evitando el lamentable peregrinaje de pobres pidiendo a puerta fría como antaño.
Han pasado ya muchos años y en este verano interminable recuerdo conmovido el cariñoso trato que con los pobres tenía mi madre y en su honor hago este veraz relato, que es el mínimo homenaje que como hijo le puedo tributar en estas líneas escritas, tantos años después, con todo el corazón.
Puedes leer más artículos de Alfonso Jiménez en su blog, "La Carpintería", picando en este enlace: http://alfonjimenez.blogspot.com.es/